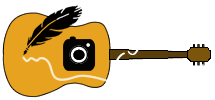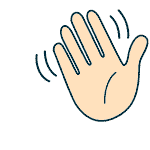Dicen los libros de cuentos
que existió un dios fracasado,
decidido a exterminar
a su universo creado.
Todos los males humanos
lo abrumaban tan profundo,
que no podía aceptar
ver tanto odio en el mundo.
Alzó los brazos al cielo,
con lágrimas en sus ojos
y ordenó a su ángel más fiel
que ejecutara su antojo.
—¿Qué es lo que tú me pides,
si eres tan justo y piadoso?—
exclamó su serafín,
envuelto en pálido asombro.
—Mi ángel, hay tanta guerra;
la gente mata por nada.
Hay desprecio por la vida—
dijo el dios con voz quebrada.
—Padre, mira aquella niña
acariciando una flor.
No todo es desesperanza—
el querubín respondió.
—Mi ángel, ya no hay respeto
ni por la gente mayor.
Sólo se aprecia el dinero—
argumentó el creador.
El ángel imperturbable
señaló un punto distante;
y con firmeza implacable,
dijo al dios sin titubeos:
—Aquel joven tiene prisa,
pero detiene su andar.
Le ofrece plata a un mendigo;
eso es generosidad.
—Pero hijo, abunda el robo;
hay miedo, inseguridad;
zozobra el oportunismo—
insistió la gran deidad.
—Observa aquel fiel señor
que encontró esa billetera;
se la devuelve a su dueño.
¡Aún existe gente buena!
Aseveró el servidor
manteniendo su confianza,
por ver a un mundo mejor
y a su dios con esperanzas.
El viejo frunció el ceño,
miró al ángel con apremio,
y en tono desesperado
le dijo, triste y sincero:
—Querido ángel y amigo,
me convences si respondes,
¿Por qué creer en el hombre
si él no cree ni en sí mismo?
El alado sonrió,
puso su mirada al cielo,
suspiró profundamente
y contestó sin recelo:
—Los hombres no creen en sí,
más eso no es lo importante.
Grave es que no crean en ti,
pese a tanto precisarte.
—Renuévales tu confianza,
demuestra todo tu aprecio.
Si siendo dios pierdes tu fe,
¿cómo esperas la de ellos?
El supremo se apiadó,
asintió su desacierto,
y pintando un arcoíris
dijo a todo el universo:
—Queridos hijos amados,
son mi tesoro preciado.
Les ruego, crean en mí,
yo estaré siempre a su lado.
Cuentan leyendas que el hombre,
a partir de ese momento,
hizo del mundo un poema
digno de historias de cuento.
Acabó con su malicia,
hizo vergel en desiertos,
volvió a creer en sí mismo
como en su padre del cielo.
Cada vez que un mortal reza,
las estrellas se abrillantan;
en honor al dios que un día
volvió a creer en su gracia.
El dios que volvió a creer
Por Ignacio Larre